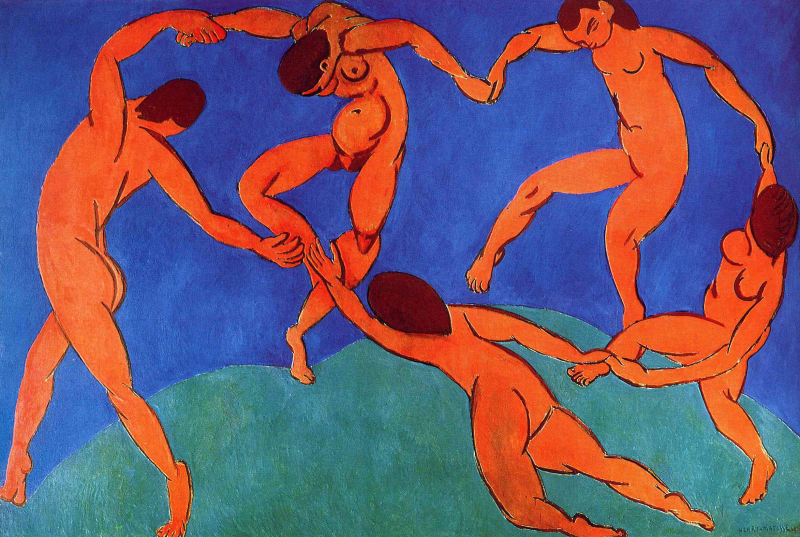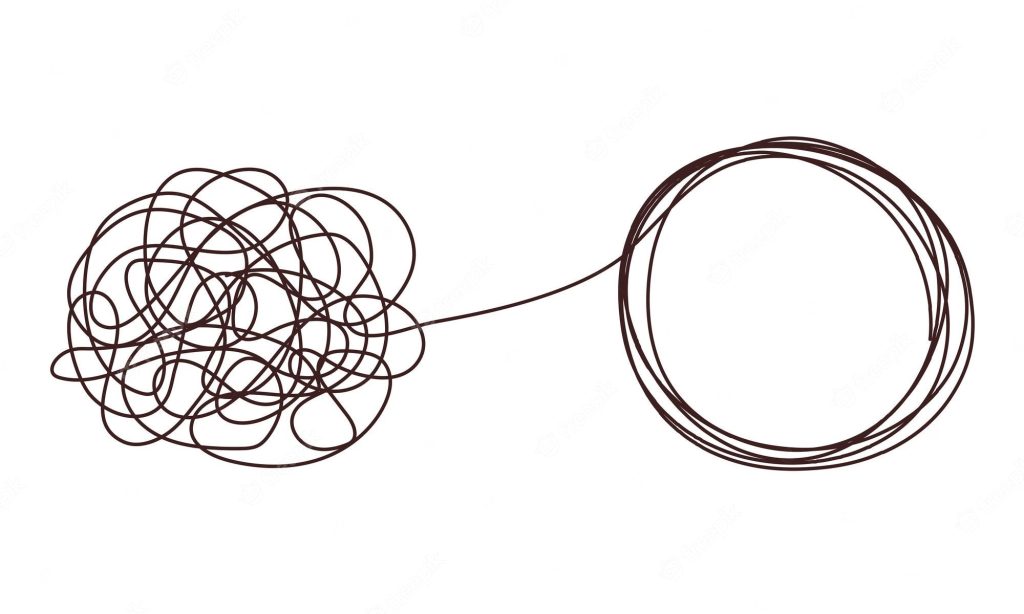septiembre 28, 2023
Mg. Luis Herrera – Psicoanalista docente del CPPL
En abril de 1915, seis meses después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud escribió su ensayo sobre la guerra y la muerte en el que sostenía que la guerra producía en el ser humano una desilusión y un cambio en su actitud hacia la muerte.
Esta guerra, no esperada, estalló destruyendo todas las ilusiones; fue más cruel y sangrienta que todas las guerras anteriores. Se transgredieron todas las prohibiciones que habían sido establecidas en tiempos de paz, cuando no se sospechaba que el ser humano fuese capaz de tales matanzas. La población no combatiente era muerta, los heridos eran “repasados”. Las heridas que esta Gran Guerra dejó no serían cicatrizadas con facilidad. Agrega Freud que los pueblos más cultos de la tierra se vieron envueltos en ella mirándose entre sí con odio y horror. Justamente, aquellas naciones que parecían encontrarse más alejadas de la barbarie vieron cómo sus habitantes se envilecían y brutalizaban. Cuando se refiere a esta desilusión, Freud resalta dos aspectos, especialmente: uno, la ínfima eticidad mostrada hacia el exterior por los Estados que hacia el interior se habían presentado como guardianes de las normas éticas; segundo, la brutalidad en la conducta de individuos a quienes por su condición de partícipes en la más elevada cultura humana no se les habría creído capaces de algo semejante. En realidad, sólo debemos sorprendernos en parte; la desilusión proviene de la creencia de que la bondad y el amor son lo primordial en el ser humano: esta es una ilusión.
Hace poco, en un evento, una colega quien no era psicoanalista, indignada porque yo afirmara que el hombre posee en su naturaleza la violencia – que originariamente no es buena ni mala sino primordial – enfurecida, me enrostró que yo mentía, que el hombre era bueno y el ambiente – supongo que otros hombres – lo podía volver malo.
A esto me refiero: a la ilusión que, al destruirse, suscitó que sobreviniera la desilusión. Arnold Toynbee decía que el postulado fundamental de la guerra es que en ella “matar no es un crimen”. La prohibición de matar al prójimo se convierte en “el deber de matarlo”, inclusive ese objetivo podría tener un matiz religioso o patriótico. Por otro lado, a la guerra se le intentó poner algunos límites y evitar así que se cometieran excesos, por ejemplo: a las mujeres se les eximía de combatir, aunque no eran exentas de ser muertas o violadas por los soldados. Recordemos que hace años en Ginebra se dio la famosa “Convención” que buscaba, entre otras cosas, evitar el abuso y la tortura de los prisioneros de guerra. Evidentemente, en el Perú no estuvimos ante la guerra convencional. No existieron dos ejércitos en enfrentamiento. Salvo en la guerra con Chile.
Freud, al momento de escribir el trabajo mencionado, no podía imaginar – o quizá sí – que a esa Gran Guerra sobrevendría otra cuyas atrocidades serían mayores. Dice Toynbee al respecto: la atrocidad en sí no es suficiente, debe además ser novedosa. El corazón humano se endurece ante cualquier hecho que le resulte familiar.
De este modo, hace cincuenta años, nos podíamos horrorizar de ver en el cine un documental sobre la guerra de Vietnam que seguro sobrecogería a un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se ha pensado que la televisión le da a lo siniestro un carácter irreal que hace difícil que uno les tome el peso a los sucesos. Lo real se tiende a convertir en algo “como si” que puede acabar si apago el televisor y me voy a dormir. Además, la guerra nuclear con armas sofisticadas manejadas con botones abstrae a la realidad de su contenido macabro y convierte a la muerte en un número, en un cuadro estadístico.
Difícil experimentar culpa o duelo en una situación así. Pensemos, además, que en la guerra el enemigo se convierte en un ente maligno al que hay que destruir. Decía Freud que solo cuando hay extraños a los que odiar, puede que nos amemos en el interior de un grupo. Así, matar al extraño es un acto de amor a los míos a quienes libero de la amenaza exterior. Además, mientras más enemigos mate, más dueño de la vida y de la muerte me sentiré internamente. Segal, citando a Glover, decía que lo terrible de la era atómica consistía en que hacía realidad nuestras fantasías más pesadillescas, perdiéndose la capacidad de distinguir la realidad del sueño, aumentando el encanto de la omnipotencia sin límites y de la muerte.
Habiendo analizado en otros artículos la situación de guerra vivida en nuestro país, y luego de las reflexiones reseñadas, pasemos a hablar de la posibilidad de diálogo, luego del contexto de violencia vivido. En el caso del Perú, en sus formas variadas, en sus fragmentos que buscan armarse, en las diferentes razas y culturas que viven en él, aparece la imagen de la desintegración. Cada fragmento toma distancia del resto y desarrolla estereotipos e imágenes deformadas del otro. La distancia se incide en el desconocimiento y las relaciones se suelen regir por el dominio y la sumisión, siendo la violencia un nexo frecuente.
Esta situación nos plantea el reto de “conocer” estos ‘pedazos’, conocer el porqué de las distancias y las diferencias, buscando plantear la interrogante “¿quiénes somos?”. Responder esta pregunta, tal como se plantea en psicoanálisis, supone un interlocutor a quien formularla, un otro. En última instancia es una respuesta que plantea la necesidad de arraigo.
Desde el inicio de nuestras vidas, los peruanos estamos inmersos en relaciones autoritarias que van desde el uso de la fuerza física hasta la dominación mental. Éstas atraviesan la vida nacional desde los hogares hasta las instituciones, por ello la dificultad de reivindicar aspiraciones democráticas. La democracia, como decía Luis Pásara, no es una aspiración natural, es el producto de un aprendizaje. Aprendizaje que en el caso peruano sigue sin hacerse.

En esta perspectiva, surge el fenómeno de la “polarización”, esto es, el exacerbamiento de los intereses sociales discrepantes de forma tal que las personas o los hechos ya no se miden por lo que son sino por si son “nuestros” o “de ellos”, en donde “ellos” siempre son los “malos” y “nosotros” los buenos, produciéndose una diferenciación radical. Los rivales se contemplan en un espejo ético que invierte las mismas características y valores hasta el punto de que lo reprochado a “ellos” como defecto se alaba en “nosotros” como virtud.
La salud mental no sólo se adscribe al funcionamiento abstracto de un organismo individual, alude, además, al carácter de las relaciones sociales en donde se asienta, constituye y desarrolla la vida de cada persona. Por ello, la salud mental de un pueblo está en relaciones humanizadoras, de vínculos colectivos en los que pueda afianzarse la humanidad personal de cada cual. La constitución de una sociedad justa no consiste sólo en un problema económico y político, sino que también es un problema social.
En este sentido, los peruanos nos hemos acostumbrado, sin darnos cuenta, a que nuestras instituciones sean precisamente lo contrario de lo que les da la razón de ser. Así, las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad son más bien en la práctica, la fuente principal de inseguridad, donde los encargados de la justicia amparan el abuso y la injusticia, los llamados para orientarnos y dirigirnos son los primeros en engañar y manipular.
En lo referido al tema de las ‘instituciones’, encontramos las primeras indagaciones freudianas en el “mito de la horda”, contenido en Tótem y tabú. Las claves de la formación de aquellas fueron el padre interdictor; el monopolio paterno sobre las mujeres; la posterior destitución, asesinato del padre, el “banquete totémico”, el pacto entre hermanos. El mito de la horda es una fantasía originaria de la especie. Es una alegoría de la lucha por el poder (del padre, del terapeuta, según), enfrentándose a lo prohibido y exponiéndose al castigo. Los individuos externalizan los impulsos violentos y objetos internos que, de otra manera, darían lugar a la ansiedad psicótica que mancomunan en la vida de las instituciones sociales en las que se asocian. Por esto, las relaciones grupales manifiestan sensaciones de irrealidad, disociación, hostilidad, suspicacia, etc. El carácter de las instituciones está determinado y coloreado por sus múltiples funciones explícitas o conscientes y por sus múltiples funciones fantaseadas. Vastos ejemplos de ello son el ejército y sus enemigos, el campo de concentración, el odio racial, las minorías perseguidas, y la inequidad racial, social y económica. De esto se desprende el papel de la cultura: el asegurar la supervivencia del grupo sustituyendo el azar por la organización.

Al interior del grupo se reglamentan los deseos, prohibiciones e intercambios. Para la institución, la sexualidad genera desorden por lo que debe ser canalizada, refrenada o desviada. Se busca el predominio del orden o del control social a través de la domesticación de las pulsiones y la organización de las pasiones. Es lo contrario a la masa o multitud que se caracteriza por ser regresiva, primitiva, atávica, como la horda. En estas circunstancias lo que predomina es el impulso sobre la razón. A decir de Canetti, en su texto Masa y Poder, el terror al contacto y la pérdida de los límites corporales en la masa, la fusión es central en el funcionamiento de los grupos humanos.
En la actualidad, lo mencionado tiene vigencia. Pensemos en las ansiedades que delatan las diferencias sociales y económicas de nuestro país y que surgen a partir de la crisis provocada
por la pandemia, en la cual se muestran los diferentes niveles de sufrimiento y carencia que vive nuestros pueblos. Pero no sólo tendríamos que quedarnos ahí sin tomar en cuenta las matanzas sin sentimientos de culpa que se ejercen sobre los manifestantes a quienes se les acusa de ser “terrucos”, ignorando toda una historia que sustentaría la necesidad y derecho de ser escuchados.