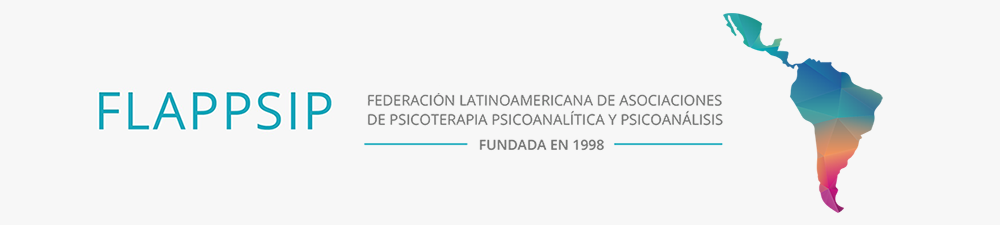mayo 27, 2025
Entrevista realizada por Giancarlo Portugal Velasco*
“La salud es el movimiento. Y en ese movimiento el pensar es lo esencial, el pensar como experiencia emocional que produce un cambio psíquico.”
Valeria García es psicoterapeuta psicoanalítica de la promoción XV del CPPL y psicoanalista de la SPP. No obstante, también tiene otras varias facetas: es, a su vez, profesora de diversas instituciones, entre las cuales destaca su participación en la maestría de intervención clínica psicoanalítica de la PUCP y en el instituto de la SPP. Igualmente, vale mencionar que, por años, ha dictado en la Escuela del CPPL; entre sus cursos, ha marcado a diversas promociones con sus aproximaciones a Wilfred Bion. Así, en esta entrevista, nos brinda un acercamiento a este, uno de los pilares del psicoanálisis.
Bueno, Valeria, lo primero, agradecerte por el tiempo para hablar de Bion. Déjame comenzar diciéndote que yo te recuerdo mucho afirmando que Bion tiene cuatro etapas diferentes en toda su producción, ¿nos comentarías un poco de ellas?
Sí, claro. Él no las separó así, pero digamos que los analistas posteriores separaron las etapas en función de las temáticas que trabajó. Son lo que me gusta llamar los cuatro tiempos. Primero está el tiempo pre-analítico, que es el tiempo de la teoría de grupos. En este tiempo él aún no es psicoanalista y surge de su experiencia en la guerra, cuando está allí como psiquiatra. Pasa que a él le llama la atención que hay situaciones en los grupos a los cuales se les da una tarea y terminan ocurriendo otras cosas que intenta explicar.
El segundo tiempo ya es como analista, cuando él se gradúa con su artículo sobre “El mellizo imaginario” que está en su libro Volviendo a pensar. Dicen que Klein lo aprobó, le dio el visto bueno. Ese es el llamado momento de la psicosis, el periodo en que estudia la psicosis o los aspectos psicóticos que tenemos todos los seres humanos en la mente. Fue toda una revolución para la época, porque rompe con la modalidad de “estructuras”, que hoy ya no se manejan tanto. Más bien, ahora se ven como organizaciones, configuraciones mentales que son móviles, predominios… sean más desarrolladas o menos desarrolladas. Entonces, cuando él descubre que todos tenemos un aspecto psicótico más o menos desarrollado, más o menos oscurecido, es toda una transformación.
El tercero es el periodo de la teoría del pensamiento o teoría epistemológica, que es el periodo más profundo. Para mí es el más importante. Esta teoría ha terminado decantando muchas escuelas en diferente índole. En todo ese periodo grande que se llama del pensamiento, él homologa mucho lo que es pensar y lo que es conocer, porque hace referencia a si estás o no abierto a recibir experiencias, a recibir impactos emocionales que van a producir turbulencias, crisis en las ideas que te van a permitir mirar el mundo de una manera distinta a la que pensabas antes. Para él pensar es una fuerte tarea emocional, no está ligado ni a la intelectualidad ni a la racionalidad, sino más bien a formaciones emocionales que entran como un choque.
El último periodo tiene distintos nombres, más místico lo llaman unos, más futurista le llaman otros. Es un periodo muy cuestionado, porque hay gente que plantea que ya estaba muy viejo. Decían que estaba relacionado con el deterioro de su edad. Otros lo defienden como el más creativo y lo defienden a raja tabla. Es un psicoanálisis convertido casi en textos literarios, casi dramaturgia. Son historias. Él cuenta historias, entonces a través de las historias él va pasando por mundos. Algunos se preguntan ‘¿esto es psiconálisis?’ Él dice sí, porque lo que hacemos en el consultorio es todo el tiempo esto: arribar a mundos, imaginarlos, imaginar el color de las ropas, de los paisajes… los pacientes nos traen imágenes. Es como cuando uno va al cine y uno ve una impronta personal. Esos son los cuatro tiempos.
Maricarmen Ramos tiene esta idea de que Bion tenía rasgos fóbicos, que había una angustia social fuerte. A mí esto me llama la atención por varios motivos, pero él empieza sus trabajos sobre, justamente, grupos sociales, que era eso que le generaba tanta angustia ¿Cómo así se estructura esta teoría de los grupos? ¿qué tiene que ver con conceptos psicoanalíticos como el inconsciente?
Él identifica y nomina dos modos de funcionamiento. Son dos formas de funcionamiento: el grupo de trabajo y grupos de supuesto básico. El grupo de trabajo es, digamos, la consciencia. Es la tarea que te piden a ti. Entonces, hay un grupo con una tarea y empiezan a funcionar con ese objetivo. Entonces, empiezan a aflorar ciertas dinámicas entre los miembros que van a producir cierta ruptura en esto que se llama grupo de trabajo. La característica que él descubre es que esta ruptura tiene un tipo particular de ansiedad que va pululando en el grupo. Él, teniendo como referente teórico a Klein, detecta que en el grupo suceden los mismos mecanismos que le suceden al bebé. Así, descubre que hay dinámicas donde hay ansiedades esquizo-paranoides y otras más depresivas. Cuando los grupos tienen estas características los llama grupos de supuestos básicos.
[Estos supuestos]Son tres. El supuesto de dependencia, en el que todos los miembros están muy atentos al líder, por ejemplo, o a algún miembro del grupo y todos dependen de él y hay una adhesión al pensamiento de ese líder. Entonces, escasea el criterio propio. Él comienza a percibir que cuando se está en grupo se pierde la unidad del Yo. El grupo hace que los límites yoicos se desvanezcan. Entonces, todos dependen de este líder. Él hace el correlato con la relación del bebé con el pecho, de una profunda dependencia al pecho. Hay una dependencia, idealización, sensación de desvalimiento. No obstante, ese supuesto básico puede cambiar muy rápidamente a otro. Cuando uno está, el otro está oculto. Desaparece uno y aparece el otro.
El segundo es el supuesto básico de ataque y fuga. Este es donde se evidencian con más fuerza las ansiedades esquizo-paranoides del grupo y, por ende, las hostilidades. Aquí Bion referencia Freud con el Edipo donde el padre es el líder. Hay alianzas y un enemigo, cualquiera, un miembro se vuelve el repudiado, ese al que hay que sacar, el chivo expiatorio, el que porta el conflicto. La clásica de los niños: hacen alianzas y ‘hay que sacar a ese’. Ese supuesto básico divide.
El tercero es el de apareamiento. También tiene una fuerte connotación ligada a Freud, ligada a la escena primaria. Es decir, la fantasía del que va a nacer ‘¿Qué sucede antes de mi nacimiento?’ Es la escena primaria ‘¿Cómo fue mi origen?’ La fantasía de mis padres creando algo, creándome. En ese sentido, el grupo está atento a la llegada de lo que Bion llama “el mesías”, el salvador, una suerte de deidad que va a rescatar al grupo de sus conflictos, pero la característica es que no llega. No es como en el grupo de dependencia, que sí está el líder. La condición es la no realización de esta fantasías.
Todos estos modos de funcionar son inconscientes. Ninguno es consciente. Se hacen conscientes cuando irrumpen el grupo de trabajo y desestabilizan el objetivo consciente. Entonces quien lleva el grupo tiene que hacer notar y saber que los miembros están oscilando todo el tiempo entre estados más regresionados y más evolucionados de la mente y que lo que hace una persona en grupo no lo haría sola, porque hay esta suerte de manada.
En la siguiente etapa, ya el Bion analista, me parece, viene la reflexión sobre el sistema percepción-consciencia y la relación con la psicosis.
Es una teoría bien compleja. Hay diferentes sistemas. Entonces, cuando esos sistemas están fallando, por distintas razones, la posibilidad de contacto con el mundo exterior y el mundo interior empieza a resquebrajarse. Así, con los pacientes más graves, partes de esa sensibilidad o sensorialidad son expulsadas, las fantasías se expulsan vía identificación proyectiva, que es la forma kleiniana de inocular en otro objeto la parte no deseada de uno, en este caso, del Yo.
¿Qué sucede con esa parte? Fragiliza al Yo, porque le va quitando pedazos de lo que posee. El Yo tiene, para estar armado, para tener un cuerpo – vamos a imaginarlo así – necesita tener ciertas cosas, discriminación, juicio, criterio de realidad, la memoria. Entonces, cuando se le van quitando, se va quedando empobrecido y los objetos se vuelven contra el Yo en la fantasía. Por ejemplo, si hay un conflicto con la mirada, el paciente puede percibir que lo miran, entonces, no soy yo quien está mirando, sino que soy yo quien es mirado. En casos graves, hay lo que Bion llama objetos bizarros y te pueden mirar objetos inanimados, siempre objetos que tienen que tener que ver algo con la mirada. Tiene que haber una ligadura entre lo que se coloca y el objeto.
El sistema percepción consciencia no es el único, hay otros como la memoria, el juicio. Si esas también empiezan a proyectarse, la parte psicótica hace que todas estas funciones del Yo dejen de existir y estén afuera. Entonces, el sujeto se queda con muchas menos posibilidades de conectarse con la realidad. Los mecanismos son los conocidos: la identificación proyectiva y la escisión. Todo esto a diferencia de la parte no-psicótica que, en vez de expulsar, reprimen y se convierten en otra cosa, en los síntomas.
El paciente psicótico lo que no puede es manejar el dolor mental: eso que no encaja con lo que estás pensando. En el caso de la psicosis, no lo tolera y no lo puede comprender. Suena raro, a veces, uno le tiene que decir al paciente grave ‘tú quieres hacerme esto, esto y esto’, como ‘embarrarme’, no hay que tener tanto recato. Los pacientes te dicen ‘sí, eso quiero’. Es otra la lógica. Entonces, la neurosis es la otra cara de la moneda. Cuando se repara el Yo, cuando logra no expulsar estas partes.
¿Cómo se relaciona todo ello sobre la psicosis con el concepto de ‘atacar el vínculo’?
Lo que no quiere la parte psicótica es establecer contacto y por eso quiere destruir la conectividad, no el objeto, porque esa conectividad implica… suena redundante… pero implica contacto, implica la existencia de algo. Entonces, la parte psicótica quiere destruir porque así destruye esta membrana. Lo que va a destruir es la potencialidad que conecta. Entonces, sí yo me voy a acercar a ti y te doy la mano la parte psicótica no te va a destruir a ti, sino la mano. Porque esa conectividad implica un sufrimiento. Para Melanie Klein no, porque Klein decía que se destruye el objeto. Para Bion no. El objeto es secundario, es importante, claro, pero lo primero es no conectarse con nada ni con nadie porque es amenazante, un desafío, una entrega al otro, en otras palabras, dolor. Entonces, me vuelvo ciego, sordo, mudo, no tengo memoria de lo que me has dicho, es como la mano y me aíslo.
Me surgen un montón de preguntas, pero no hay tiempo. Tú comentabas que llegaba el Bion maduro, el más creativo, el más justificado, quizá diríamos. Llega la teoría del pensamiento.
La teoría del pensamiento es infinita. Es como querer meter el mar – como decía San Agustín – en un vaso de agua. Lo que podemos decir es que él desplaza la teoría pulsional freudiana y kleiniana por la teoría del pensamiento. Para él, el pensar… el pensamiento como una expresión también del encuentro entre una expectativa de algo y la ausencia de ese algo, pero es un encuentro de alta carga emocional que produce este choque. Él dice que es ahí donde nosotros trabajamos. No en la lógica de la pulsión, sino de la comprensión. Comprender la emoción.
Para él, nuestros modos de estar en el mundo es lo que nos permite una sana oscilación, entre desestructurarnos e integrarnos. La salud no está en la integración perpetua como Freud o Klein o muchos otros, que adviene a un lugar, ‘se llega al Edipo’, ‘se llega a la posición depresiva’. Aquí no, la salud es el movimiento. Y en ese movimiento el pensar es lo esencial, el pensar como experiencia emocional que produce un cambio psíquico un asombro que además genera en este intercambio ideas novedosas, una idea nueva sobre la que pensar. Porque si pensamos siempre sobre lo mismo vamos a caminar sobre las líneas que ya conocemos dice él. Entonces no vamos a conocer nuevas formas para la comprensión de nosotros mismos.
La teoría de pensamiento tiene ejes múltiples para comprender. Entonces, dentro hay etapas, formas de comprender, preconcepciones, la teoría del pensamiento sin pensador, la tabla, los vínculos, amor-odio, relación continente-contenido, los elementos alpha, la narratividad. Hablar de la teoría del pensamiento – yo diría – que es hablar del cuerpo teórico bioniano. Un cuerpo que ha marcado el psicoanálisis contemporáneo. Lo leen autores como Green o Ferro u Ogden. Y han evolucionado los conceptos, pero desde estos postulados.
Hay una frase de Bion que creo que es para cerrar: “Sin memoria y sin deseo.” Esto me permite preguntarte muy directamente ¿qué es una clínica bioniana?
Es peculiar la manera en la que uno tiene que acercarse. ‘Sin memoria y sin deseo’ Que, en verdad, el texto se llama “Sobre la memoria y sobre el deseo”. En ese texto él escribe de manera muy sintética y creo que por eso hubo tantos malos entendidos. Luego, gracias a León Grinberg se puede comprender la dimensión del texto. Grinberg dice ‘creo que no se está comprendiendo’. Bion no nos obliga a que dejemos todo por fuera. ‘Sin memoria y sin deseo’ es una… tómalo como una indicación técnica a la que deberíamos tratar de alcanzar, sabemos que nunca vamos a alcanzar porque siempre va a haber interferencia, sin embargo el dice dos cosas. Primero, no debemos tener expectativas sobre el paciente, no tenemos que desear cosas para el paciente, porque ahí estamos marcando un camino para el proceso. Eso es diferente a otros tipos de deseos como, por ejemplo, fortalecer la alianza. Los deseos que no nos tiene que importar es si, por ejemplo, se casa o si se queda con tal o cual persona. Segundo, sobre el sin memoria imaginemos que es la primera vez que lo vemos ¿Qué nos está tratando de decir? La idea es que, en el consultorio, trates de despojarte de todas las teorías o conceptos que vayan a obturar el aquí y ahora. Si llegas a la sesión pensando que hay un tema pendiente de la sesión anterior lo importante no es si se lo dice o no, el problema es que al estarlo pensando, al tener esa memoria, ya no estás escuchando a tu paciente. Eso no quiere decir que no te acuerdes que tu paciente tiene una mamá que se llama Lola, no, el problema es si no lo escuchas porque tú quieres hablar de Lola. Lola aparecerá porque en la mente del analista sucede algo muy particular: si traes contenidos forzadamente, pierdes al paciente ahí, pero si estás atento, lo mejor que puedas, así como eres, con tu humanidad dice él, y espontáneamente aparece una idea, él va a decir que esa idea ha llegado de otro lado, no de una memoria forzada, sino de una suerte de intuición, esas que pasan por tu cabeza y no sabes por qué… nacieron de un lugar desconocido, pero son más valiosas, porque han sido producidas por este momento. Ya en este momento en K, no lo descartas, lo tienes ahí, veamos qué pasa. Una evocación. No es que no tengamos memoria ni que no tengamos deseo…
Mucho menos que no pensemos.
No, olvídate, estás pensando desde el encuentro emocional y van a salir las cosas más verdaderas.
*Formando del CPPL promoción 39

 Jacques Lacan
Jacques Lacan La maternidad es una experiencia natural y fundante de la condición humana, que no ha requerido ser cuestionada ni estudiada mientras ha sido asumida como un destino natural en la vida de las mujeres y fundamental de su identidad de género. Ha sido también comúnmente considerada como una función instintiva que gratifica, engrandece, empodera y completa a la mujer en su esencia femenina.
La maternidad es una experiencia natural y fundante de la condición humana, que no ha requerido ser cuestionada ni estudiada mientras ha sido asumida como un destino natural en la vida de las mujeres y fundamental de su identidad de género. Ha sido también comúnmente considerada como una función instintiva que gratifica, engrandece, empodera y completa a la mujer en su esencia femenina.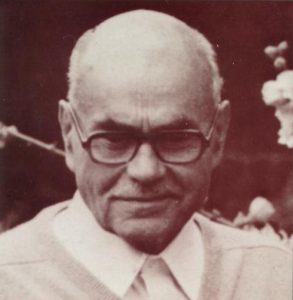
 Camino Inca Qhapaq Ñan
Camino Inca Qhapaq Ñan 

 En ambas configuraciones explicadas anteriormente falta la posibilidad de integrar que la feminidad se pude ejercer de distintas formas, que no existe una sola forma correcta de hacerlo. Desde los feminismos más modernos, especialmente desde la tercera ola, se busca aceptar las diversas formas que existen para que una mujer pueda desarrollarse y alcanzar su potencial creativo, sin descalificar la maternidad o colocar como única fuente de liberación el poder laboral. Lo ideal sería aceptar que lo tradicional y lo moderno pueden coexistir a pesar de que como sociedad nos cueste aceptar que la diversidad es parte de nosotros.
En ambas configuraciones explicadas anteriormente falta la posibilidad de integrar que la feminidad se pude ejercer de distintas formas, que no existe una sola forma correcta de hacerlo. Desde los feminismos más modernos, especialmente desde la tercera ola, se busca aceptar las diversas formas que existen para que una mujer pueda desarrollarse y alcanzar su potencial creativo, sin descalificar la maternidad o colocar como única fuente de liberación el poder laboral. Lo ideal sería aceptar que lo tradicional y lo moderno pueden coexistir a pesar de que como sociedad nos cueste aceptar que la diversidad es parte de nosotros. Muchas memorias locales han quedado registradas en grabados y dibujos, retablos o tablas de Sarhua. Ellos nos muestran de modo explícito escenas de torturas, violencia y mutilación realizadas tanto por los senderistas como por miembros de las fuerzas armadas.
Muchas memorias locales han quedado registradas en grabados y dibujos, retablos o tablas de Sarhua. Ellos nos muestran de modo explícito escenas de torturas, violencia y mutilación realizadas tanto por los senderistas como por miembros de las fuerzas armadas.