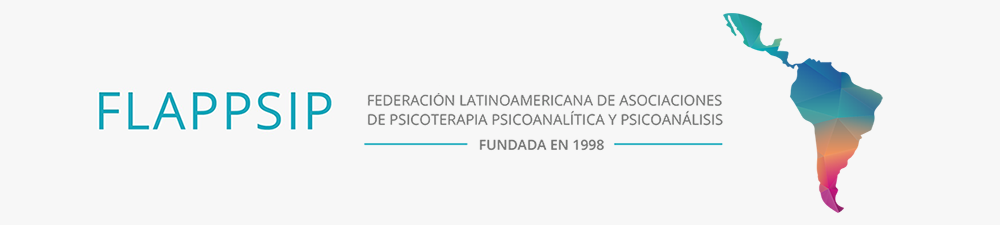Vientos de cambio
Miguel Eduardo Requena Agüero. Egresado XXXVI.
Hace algunos sábados tuve la oportunidad de extender mi actividad académica participando en el espacio “La clínica del acontecimiento” que el CPPL organizó con la finalidad de convocar ex alumnos, alumnos, profesores e interesados que quieran juntos pensar respecto a cómo la pandemia nos ha violentado y establecido en un nuevo tiempo, que aun siendo todavía caótico nos enfrenta a desafíos que serán material para un estudio venidero, pero también un hecho traumático que presumiblemente dejará secuelas, no sólo como sociedad, sino también en el quehacer profesional de la práctica clínica.
Tuve una experiencia especial, porque se me encomendó la responsabilidad de estar a cargo de la sala virtual. Esta suerte de nuevo “lugar” que nos permite conectarnos y “estar” juntos sin estarlo. Una posibilidad que nos brinda la tecnología para también “estar” como pacientes y terapeutas manteniendo nuestra actividad.
Los panelistas invitados expresaron ideas claras que sirven como “luces” en medio de esta suerte de “obscuridad”, como bien lo graficó Eitan Gomberoff y además escuchamos material clínico de Paula Escribens y Audrey Fleischman que ilustraron bastante bien, cómo se vienen movilizando conceptos como el “adentro y afuera”, lo “nuevo y lo viejo”, lo “permanente y temporal”, etc.
La actividad me hizo reflexionar en cómo aún no estamos en la capacidad de hacer todas las preguntas. No hemos podido finalizar con esta suerte de tiempo “transitorio” que nos afecta y lo cambia todo, sin saber aún hasta qué punto. Como en el juego tuti frutti, que nos contó Eitan o el paseo virtual que recibió Paula, donde el niño establece nuevas reglas, pero no sólo para jugar, sino creo yo, para expresar lo que siente y poder sostenerse.
Este espacio “transitorio” nos descoloca y hace que inclusive nuestro encuadre interno, se vea trastocado, permitiendo licencias, seguramente por la ilusión de que en algún momento todo vuelva a ser como antes. ¿Podremos?



 Hay quizá otras problemáticas sobre las que podemos ir pensando algunas cosas. Me viene a la mente una paciente con quien la presencia a través de una pantalla la lleva a encontrarse más bien con la ausencia de una forma desgarradora. A partir de esto se desatan procesos de duelo por una figura importante que perdió en su infancia y lo presente que ha sentido a su padre a partir de lo ausente que estuvo desde siempre. Una paradoja dolorosa que ahora se repite en el encuentro conmigo y que permite empezar a elaborar un duelo que parecía como detenido, congelado. El mundo tal como lo conocíamos ha desaparecido, sigue siendo el mismo y a la vez es absolutamente ajeno. ¿Cómo habitarlo e intentar ciertas coordenadas que permitan sentir que no se interrumpen todas las continuidades?
Hay quizá otras problemáticas sobre las que podemos ir pensando algunas cosas. Me viene a la mente una paciente con quien la presencia a través de una pantalla la lleva a encontrarse más bien con la ausencia de una forma desgarradora. A partir de esto se desatan procesos de duelo por una figura importante que perdió en su infancia y lo presente que ha sentido a su padre a partir de lo ausente que estuvo desde siempre. Una paradoja dolorosa que ahora se repite en el encuentro conmigo y que permite empezar a elaborar un duelo que parecía como detenido, congelado. El mundo tal como lo conocíamos ha desaparecido, sigue siendo el mismo y a la vez es absolutamente ajeno. ¿Cómo habitarlo e intentar ciertas coordenadas que permitan sentir que no se interrumpen todas las continuidades? La repentina y disruptiva aparición de una enfermedad infecciosa que superó las –ahora sabemos- precarias barreras de previsión, se insertó en nuestra cada vez más eficiente y global red comunicacional y no tardó el COVID 19 en hacer presente su sombra -con su cuota de sufrimiento y muerte- en los espacios de vida que bajo la denominación de públicos los habíamos adoptado como propios. El afuera de la muerte masiva, propio de las guerras y catástrofes que podíamos conocer solo por las noticias, irrumpió en nuestras vidas y nos recluyó en nuestras casas.
La repentina y disruptiva aparición de una enfermedad infecciosa que superó las –ahora sabemos- precarias barreras de previsión, se insertó en nuestra cada vez más eficiente y global red comunicacional y no tardó el COVID 19 en hacer presente su sombra -con su cuota de sufrimiento y muerte- en los espacios de vida que bajo la denominación de públicos los habíamos adoptado como propios. El afuera de la muerte masiva, propio de las guerras y catástrofes que podíamos conocer solo por las noticias, irrumpió en nuestras vidas y nos recluyó en nuestras casas.

 La pandemia nos ha impuesto, una forma de comunicación, de aproximación a los otros desde una pantalla, desde un audio, desde imágenes, los sujetos no hemos elegido comunicarnos así, solo no nos quedó de otra, y si bien es cierto nos ha ayudado a mantenernos en contacto, siento que nos estamos perdiendo de mucho, sobre todo los adolescentes, desde los diversos espacios donde solían socializar.
La pandemia nos ha impuesto, una forma de comunicación, de aproximación a los otros desde una pantalla, desde un audio, desde imágenes, los sujetos no hemos elegido comunicarnos así, solo no nos quedó de otra, y si bien es cierto nos ha ayudado a mantenernos en contacto, siento que nos estamos perdiendo de mucho, sobre todo los adolescentes, desde los diversos espacios donde solían socializar.