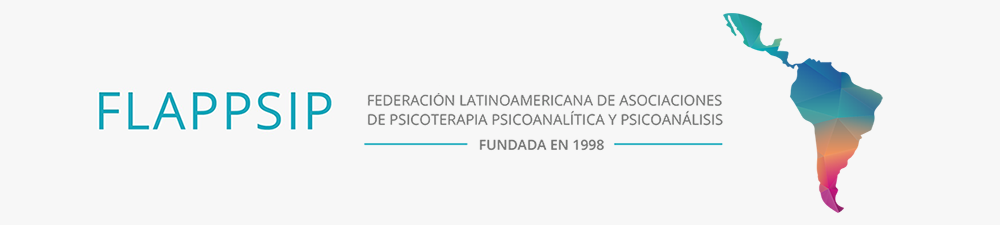El reto de vivir creativamente hoy
Mg. Daphne Gusieff Torres – Coordinadora del Dpto. de Niños y adolescentes D. Winnicott del CPPL.
 En abril se conmemora un aniversario más del nacimiento del Dr. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista, autor fundamental en la construcción del pensamiento psicoanalítico. En su honor se denominó al Departamento de niños y adolescentes del CPPL, creado en octubre del 2020.
En abril se conmemora un aniversario más del nacimiento del Dr. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista, autor fundamental en la construcción del pensamiento psicoanalítico. En su honor se denominó al Departamento de niños y adolescentes del CPPL, creado en octubre del 2020.
De otro lado, en abril de este año se cumple más de un año de iniciada la pandemia y el confinamiento. Como psicoterapeutas, hemos experimentado nosotros mismos y acompañado a nuestros pacientes en las travesías de los efectos psicológicos de la pandemia.
Si bien cada uno reacciona distinto de acuerdo a su personalidad y a sus situaciones, hemos observado reiteradamente sentimientos de hartazgo, fastidio, aburrimiento, frustración, desánimo, ansiedad y tristeza en nuestros pacientes. Tanto a propósito de la crisis económica como emocional, se habló mucho en los medios del reto de “reinventarse”. Al respecto, me parece oportuno apelar a un concepto clave en la obra winnicottiana: la creatividad.
Winnicott (1970) señala que:
“(…) La vida sólo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo” [las negritas son nuestras] (…) Es posible demostrar que, en algunos individuos, en ciertos momentos, las actividades que indican que están vivos son simples reacciones a un estímulo. Toda una vida puede ajustarse al modelo de reacciones ante estímulos. Retírense los estímulos y el individuo no vivirá. Pero en un caso tan extremo, la palabra “vida” está fuera de lugar. (…) Para que uno sea y sienta que es, es preciso que la actividad motivada predomine sobre la actividad reactiva. (…) La creatividad es, pues, la conservación durante toda la vida de algo que en rigor pertenece a la experiencia infantil: la capacidad de crear el mundo”.
El autor hace un llamado, oportuno, vigente y urgente en este tiempo, a no solo reaccionar, sino a vivir creativamente a través de la actividad motivada, en una vida de la que uno es gestor y no observador. Este tiempo nos compele a múltiples y permanentes cambios en diversas áreas de la vida. La Dra. Hilda Catz sintetiza bien esta necesidad en una frase enunciada en uno de sus seminarios:
“El virus muta incluso dentro de una persona [aprovechando sus vulnerabilidades] porque el virus quiere sobrevivir. Tenemos nosotros también que mutar nuestra forma de ser, de trabajar y de amar” (Catz, 2020).
Tanto solos como en el sostenimiento grupal, “mutar” es necesario hoy para sostener la subjetividad propia, la de los nuestros y la esperanza.


 Si bien la observación no está planteada como una intervención terapéutica, ni propongo que lo sea, el postulado de Stern me hizo mucho sentido al momento de pensar en cómo ésta, acompañada de una escucha empática y de un compromiso (no pensado) de-estar-con la díada, puede llegar a ser sentida por la madre, sin que el observador lo sienta, como un símil al modelo de-estar-con. Considero que, es en este “acompañar durante la observación”, que la madre puede llegar a sentirse comprendida, sostenida y reconocida, pudiendo así vivir una nueva manera de-estar-con alguien.
Si bien la observación no está planteada como una intervención terapéutica, ni propongo que lo sea, el postulado de Stern me hizo mucho sentido al momento de pensar en cómo ésta, acompañada de una escucha empática y de un compromiso (no pensado) de-estar-con la díada, puede llegar a ser sentida por la madre, sin que el observador lo sienta, como un símil al modelo de-estar-con. Considero que, es en este “acompañar durante la observación”, que la madre puede llegar a sentirse comprendida, sostenida y reconocida, pudiendo así vivir una nueva manera de-estar-con alguien. En la perspectiva de Fonagy, se podría decir que esta habría sido una experiencia de reflexividad, donde pudo pensarse, pensar en sus hijos, y conectar con sus recursos internos que habían estado “congelados.”
En la perspectiva de Fonagy, se podría decir que esta habría sido una experiencia de reflexividad, donde pudo pensarse, pensar en sus hijos, y conectar con sus recursos internos que habían estado “congelados.” Cuando la pandemia nos atravesó, desnudó una situación sanitaria aterradora en nuestro país: hospitales viejos, carencia de materiales, pocos laboratorios especializados y limitados especialistas, personal médico mal remunerado, que no contaba con seguro médico y que tampoco se podía asegurar sus equipos de bioseguridad que los protegieran del virus.
Cuando la pandemia nos atravesó, desnudó una situación sanitaria aterradora en nuestro país: hospitales viejos, carencia de materiales, pocos laboratorios especializados y limitados especialistas, personal médico mal remunerado, que no contaba con seguro médico y que tampoco se podía asegurar sus equipos de bioseguridad que los protegieran del virus. No dejo de pensar en la regla fundamental del analista: la atención libre flotante. Al finalizar la sesión con el paciente, lo aprendido en clase, lo leído, lo discutido, volverán para entender y enriquecer nuestra práctica. Finalmente, disfrutar. Entender que, a pesar de las complicaciones, el aburrimiento, algunos miedos o cualquier otro regalo que nos ofrezca la contratransferencia, no olvidar que esto se hace porque nos gusta. Volver a hacer “click” con las razones por las que hacemos esto nos ayudará a convertir los problemas en preguntas. Acomodarnos y escucharnos a nosotros mismos, así como (intentamos) escuchar a nuestros nuevos pacientes, es parte del camino que buscamos como terapeutas en formación para alcanzar nuestra propia salud mental. Como me decía una legendaria maestra de actuación: “todo cuesta trabajo, sólo hay que hacerlo divertido”.
No dejo de pensar en la regla fundamental del analista: la atención libre flotante. Al finalizar la sesión con el paciente, lo aprendido en clase, lo leído, lo discutido, volverán para entender y enriquecer nuestra práctica. Finalmente, disfrutar. Entender que, a pesar de las complicaciones, el aburrimiento, algunos miedos o cualquier otro regalo que nos ofrezca la contratransferencia, no olvidar que esto se hace porque nos gusta. Volver a hacer “click” con las razones por las que hacemos esto nos ayudará a convertir los problemas en preguntas. Acomodarnos y escucharnos a nosotros mismos, así como (intentamos) escuchar a nuestros nuevos pacientes, es parte del camino que buscamos como terapeutas en formación para alcanzar nuestra propia salud mental. Como me decía una legendaria maestra de actuación: “todo cuesta trabajo, sólo hay que hacerlo divertido”. La decimoprimera edición de la “Sinopsis de Psiquiatría” de Kaplan & Sadock propone seis enfoques para conceptualizar la salud mental:
La decimoprimera edición de la “Sinopsis de Psiquiatría” de Kaplan & Sadock propone seis enfoques para conceptualizar la salud mental:
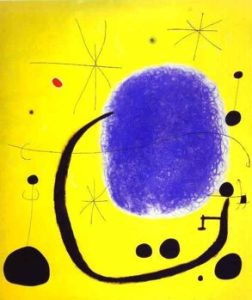 Pedro Morales una vez me dijo que cuando uno se mete en esto de la psicoterapia “no se puede meter a medias, uno para meterse en psicoterapia, tiene que meterse a fondo”. Pasamos muchas horas leyendo, estudiando y trabajando en solitario. Paradojalmente, trabajamos solos, en vínculos y relaciones de mucha intimidad e intensidad. Pero la psicoterapia suele ser un trabajo solitario.
Pedro Morales una vez me dijo que cuando uno se mete en esto de la psicoterapia “no se puede meter a medias, uno para meterse en psicoterapia, tiene que meterse a fondo”. Pasamos muchas horas leyendo, estudiando y trabajando en solitario. Paradojalmente, trabajamos solos, en vínculos y relaciones de mucha intimidad e intensidad. Pero la psicoterapia suele ser un trabajo solitario.