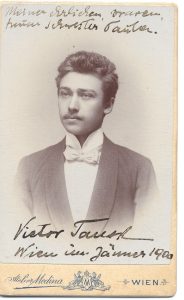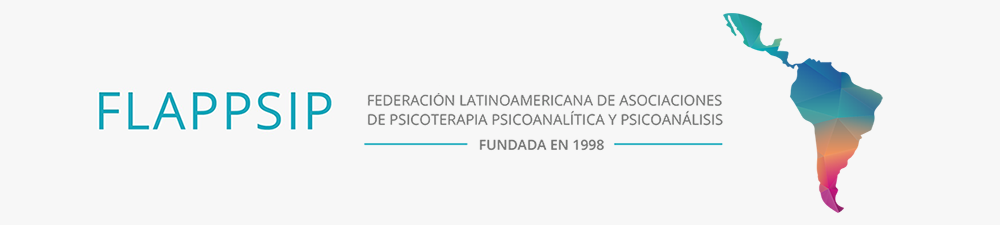diciembre 17, 2025
Entrevista realizada por Giancarlo Portugal Velasco, egresado de la promoción 39 del CPPL
Marcos Herrera es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP) y, actualmente, director del Doctorado en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Entre sus funciones es, además, profesor de cursos de técnica psicoanalítica, en los que plantea una mirada de intención justa con respecto a Freud; es decir, procura asignar correctamente los valores y las críticas a los planteamientos del mismo. Así, desde un intento de comprender el estatus psicoanalítico, él plantea separar a, por un lado, el Freud científico y, por otro lado, el Freud terapeuta. Con ello, Herrera también separa el psicoanálisis como teoría del psicoanálisis como terapia. En esta entrevista podemos aproximarnos al pensamiento crítico de Marcos Herrera, quien, en última instancia, está realizando una invitación a quienes somos parte de la comunidad psicoanalítica a reflexionar, a preguntarnos, aunque no sea posible una respuesta, sobre aquello que sucede en la clínica y el por qué sucede.
“Para mí los conceptos psicoanalíticos son como piezas de rompecabezas distintas, que no necesariamente tienen que encajar. A veces pueden encajar unas u otras”
Bueno, primero, gracias Marcos por el tiempo. Tú tienes una característica en tu historial académico que me llama la atención y que no es tan usual, has leído a Freud en alemán. Dices específicamente que hay como un valor en Freud, pero a la vez, no voy a decir mala interpretación, pero sí como una suerte de limitación en Freud ¿Cuál es tu postura frente a sus planteamientos a grosso modo?
Antes que nada, gracias, Giancarlo, por la entrevista. Hemos estado conversando un rato antes sobre estas cosas. A ver, a mí me gusta mucho leer a Freud, quiero enseñarlo y básicamente mi posición es incentivar una lectura crítica de Freud. Que esté un poco en el justo medio, entre un fanatismo que asume que todo lo que dice Freud es cierto (que lamentablemente se ha visto durante un tiempo en el mundo psicoanalítico) y una posición muchas veces ignorante con Freud, que simplemente lo rechaza de plano. Creo que en los textos freudianos hay muchas cosas apasionantes, muy útiles, pero promuevo – he tomado el concepto de Jessica Benjamin – una dinámica entre semejanza y diferencia. Lo suelo decir en mis clases, ver qué cosa en los textos freudianos nos sigue razonando, nos sigue interpelando, nos sigue sirviendo, pero también atrevernos a decir frente a qué tomamos distancia.
Ahora, por otro lado, creo importante separar lo clínico y lo teórico. A mí me ha marcado mucho la crítica de que el psicoanálisis no es una ciencia, desde que empecé a estudiar psicología. Y es una pregunta a la que he tratado de responder durante muchos años. La respuesta que me he dado a mí mismo a esa pregunta, y que comparto con quien le parezca útil, es que la mejor solución para mí es separar el psicoanálisis como método de comprensión clínica y el psicoanálisis como pensamiento teórico sobre la mente. Como método de comprensión clínica, que aplicamos en la terapia, digamos en el consultorio, considero que es un método valioso y con el cual podemos ayudar a las personas. El problema con la teoría psicoanalítica de Freud es que Freud inicialmente quiso ser un científico, incluso un científico natural y tuvo que abandonar ese proyecto para casarse. Se dedicó a la medicina, a la práctica de la medicina, y por ese camino terminó inventando el psicoanálisis ¡Bien para nosotros! Pero el punto es que, luego de haber inventado su método terapéutico psicoanalítico, se le ocurrió que de repente también podía ser un científico. Y podía usar ese método terapéutico como un instrumento de investigación científica para validar teorías sobre la mente. Creo que el problema está ahí. Yo creo que el psicoanálisis es un método de comprensión clínica para ayudar terapéuticamente a personas, pero no creo que tenga las características de un instrumento de investigación científica. Entonces, ¿qué hacer con toda la teorización que desde Freud y los post-freudianos ha surgido a partir del método de comprensión clínica que llamamos psicoanálisis? Como lo sostengo en un trabajo que publiqué hace algunos años, creo que son teorías indecidibles. No se puede decir que sean falsas ni verdaderas. En algún lado las he llamado, de una manera un poco provocadora, ficciones epistémicas (Herrera, 2014). Considero que es posible que para muchas de ellas se pudiese conseguir evidencia científica en un diálogo desprejuiciado y abierto con otras disciplinas como la psicología o las neurociencias. Pero lo que no podemos hacer es tratarlas como verdades científicas, como mucha gente hace en nuestro medio. Entiendo que tú tienes también una posición crítica al respecto. Entonces creo que hay que cuidarse de asumir que esas cosas son descripciones de hechos. Ahora, al mismo tiempo, las teorías psicoanalíticas, si bien tienen para mí un estatus no decidible, no dejan de ser útiles en el ámbito clínico. En particular aquellos conceptos que están más vinculados a la clínica misma. Te ponía el ejemplo hace un rato de los conceptos freudianos de la resistencia y contrainvestidura. Contrainvestidura es la explicación metapsicológica de la resistencia, por decirlo así. Yo no creo que, para ser un buen terapeuta psicoanalítico, un buen psicoanalista, se tenga que conocer el concepto de contrainvestidura. Algunos colegas leerán esta entrevista y se preguntarán, ‘pucha, ¿qué es contrainvestidura? Voy a sacar mi Laplanche’. Pero yo creo que eso no los hace menos buenos psicoanalistas o terapeutas psicoanalíticos. Probablemente, en cambio, se manejen muy bien el concepto de resistencia. Y ese es el que tienen que conocer para ser terapeutas psicoanalíticos. Lo otro es más para el ámbito a los que nos gusta también el trabajo académico psicoanalítico. Ser un psicoanalítico que no se excluye de ser un clínico, simplemente son dos cosas distintas.
¿Cómo calificas que son conceptos útiles? Porque entiendo que en tu postura es algo así como ‘mientras no logren el estatus de científico, no se pueden asumir como verdades’. Como verdades empíricas. Pero mientras eso sucede, ¿si crees que es legítimo seguirlos utilizando a nivel pragmático en la clínica? ¿Cómo se justifica eso?
Sí. Digamos porque, de hecho, en este trabajo del 2014 de ficciones epistémicas, trato de argumentar por eso justamente con un ejemplo clínico: cómo en una situación clínica con un paciente, me sirve el concepto de la envidia de Klein para poder comprender un material clínico e interpretarlo. Es decir, sí creo que manejar conceptos del modelo tópico, estructural, las nociones de la posición esquizoparanoide y depresiva de Klein; o la noción del continente contenido o la noción de elementos alfa y beta de Bion; o en Winnicott el espacio transicional… Hay una serie de conceptos que sí me parece que un clínico psicoanalítico debe conocer. Yo sería el último en prohibir los cursos de teoría en la formación de un psicoanalista clínico, de un terapeuta psicoanalítico, pero favorecería que en esos cursos se use aquellos conceptos que son más cercanos a la experiencia clínica.
Pero, ¿por qué entonces…? Porque entiendo que la lógica es algo así como, ‘claro, esto no puedo aseverar que es verdadero, no obstante me es útil, y puedo aplicarlo transversalmente en mi práctica clínica’.
Eso es lo que estoy planteando. Qué bueno que se entienda.
Y ¿por qué asumir que sí pueden ser transversales a cualquier persona que llega a consulta?
Es que eso dependerá de cada caso, de cada situación. Es decir, con un paciente en un momento dado, un concepto te orientará. Yo me pregunto si yo hubiese podido comprender el material clínico de mi paciente si no hubiese leído el texto de Klein sobre envidia y gratitud, por ejemplo. Creo que no.
¿Te hizo sentido?
Eso. Me hizo sentido. Por eso digamos el artículo se llama ficciones epistémicas o utensilios hermenéuticos. Considero que los conceptos psicoanalíticos son utensilios hermenéuticos que ayudan a dar sentido. Y no sabes cuáles te van a ayudar en qué sesión, pero mientras más conozcas, mejor.
Ahora, igualmente tú tienes una postura en la que sí aspirarías, me da la impresión de que hay como un deseo de que el psicoanálisis en algún momento cobre el estatus de ciencia.
Más que el psicoanálisis, que ideas psicoanalíticas de Freud u otros autores posfreudianos o contemporáneos sean recogidas por disciplinas que tienen métodos más estándar de validación de teorías científicas, sobre la mente en este caso. Y sí, eso porque sí tengo que decir que me duele y me enoja y me da rabia cuando veo críticas muy simples al psicoanálisis desde otras disciplinas con mucha ignorancia. Y de las cuales nosotros mismos somos culpables porque hablamos tan difícil a veces que ellos no entienden de qué estamos hablando. Entonces, sí me parece que, si logramos traducir un poco algunos conceptos, quizás nos entendamos… porque además uno encuentra todos los ejemplos. Es decir, creo que el concepto del narcisismo – que no he hecho una lectura de rastreo, pero entiendo que se origina en Freud y tiene todo un desarrollo en la psicopatología psicoanalítica posfreudiana – es un concepto sin el cual es muy difícil entender la política actual en el mundo, por ejemplo.
En ese sentido, podemos decir que el narcisismo no existe, pero que permite una interpretación de…
El concepto psicoanalítico de narcisismo, quizás para este no tengamos la evidencia científica, entre comillas, pero creo que es útil incluso fuera del consultorio. Entonces, sí creo que incluso se usa. Es decir, mucha gente utiliza el concepto narcisista para describir la personalidad de estos líderes, y no le reconocen al psicoanálisis.
Pero ahí, digamos, me queda la duda de… Bueno, tú acabas de esgrimir, o de revelar, en realidad, cómo te da rabia y cólera. Yo me pregunto pensando desde el ‘sentido común’… para dejarme entender, pondré un ejemplo: es muy común que en las cenas navideñas llegue el tío de la familia, o el cuñado, a decir en una discusión de sobremesa que ‘científicamente se ha demostrado que…’, y con el adverbio ‘científicamente’, asume que lo que va a decir es fulminante en esta construcción argumental, y es un punto final. Quiero decir, por una cuestión cultural, muchas veces colocamos un estatus a la Ciencia que es problemático a nivel epistemológico (la filosofía de la ciencia reflexiona sobre estos puntos, por ejemplo). Espero no se me malentienda, porque evidentemente la Ciencia es vital, pero, desde una postura que sacraliza menos a la Ciencia, me pregunto por qué no podría ser suficiente que entendamos al psicoanálisis, no como un sistema de postulados, de verdades fácticas, sino como un sistema conceptual que permite generar sentidos en la vida de las personas.
Yo no tengo ningún problema con eso último. El tema es que en la historia del movimiento psicoanalítico, esa no ha sido la posición. La posición es que se trata de enunciados empíricos, fácticos, validados, y nos reforzamos entre nosotros esa creencia. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu posición. Sí, pienso que se podría revisar que tengan que constituir necesariamente un sistema. Tengo una idea más fragmentaria.
Más archipiélago del continente.
Eso, más archipiélago del continente. Para mí los conceptos psicoanalíticos son como piezas de rompecabezas distintos, que no necesariamente tienen que encajar. A veces pueden encajar unas u otras.
Yo lo pensaría, si me permites, como un gran rompecabezas de la psique, del cuál nos faltan piezas. Pero es un postulado, ¿eh?
No, eso no es un postulado, eso es un acto de fe.
Claro, sí, de acuerdo.
Yo soy alguien más posmoderno, en el sentido de que yo considero que no hay el gran rompecabezas.
No hay una totalidad.
Puede haber una totalidad, pero que la podamos conocer no lo sé.
En eso podría estar de acuerdo.
Entonces, que haya una totalidad es una cosa, pero sí creo que los diferentes desarrollos psicoanalíticos no tienen por qué formar una gran imagen donde todo encaja. Ahora, sobre el asunto de mi enojo, también tiene que ver con que, y bueno, tú también eres terapeuta psicoanalítico, yo creo que a quienes trabajamos en terapia psicoanalítica, y más aún a los terapeutas jóvenes que van a continuar trabajando en esto, creo que nos hace daño la mala fama científica de nuestra disciplina. Porque incluso uno ve en el mundo de la salud mental cómo se va marginando al método psicoanalítico frente a otras propuestas. Y creo que esa es una pelea que tenemos que dar. En ese sentido, esa pelea se da en dos frentes. Uno es el frente de rescatar aspectos de la teoría, que yo creo que vale la pena usarlos, pero repito, en diálogo con otras disciplinas. Pero el otro, que es muy importante, es mostrar que la terapia psicoanalítica puede ayudar y cómo puede ayudar. Sin embargo, de nuevo, yo no creo que el propio psicoanálisis sea el que pueda hacer este trabajo, sino que creo que ese es el trabajo del campo llamado investigación en psicoterapia. Y sí estoy convencido de que la terapia psicoanalítica ayuda a muchas personas y que es cuestión de que seamos capaces de mostrarlo.
¿Cómo sabes que la psicoterapia ayuda? Porque ahí, digamos, mi re-pregunta sería, ¿ese también podría ser un salto de fe o que uno lo considere?
Sí, es que es una convicción particular. Es decir, digamos, es porque a mí me ha ayudado, porque ha ayudado a personas cercanas a mí, y porque creo que ha ayudado a algunas personas que han recurrido a mí. No a todas, pero a muchas. Entonces sí, yo tengo esa convicción. Pero es por una experiencia personal.
Ahí pienso en Erich Fromm, que habla de la diferencia entre una fe dogmática y una fe racional. Y para mí el psicoanálisis, en ese sentido, yo lo asumo así: La propuesta psicoanalítica es una fe racional.
Pero sería una fe racional en el método, más que en los conceptos.
Claro, ¿tú tienes esta idea – como para retomar el tema – de que hay que separarlos?
Sí, yo considero que es bien importante separar. Una cosa es la terapia psicoanalítica, ¿no? Y entender, digamos, repito, mi experiencia ayuda. Y mostrar cómo ayuda. Y la otra es esta maravillosa… Dijimos el otro día la palabra enjambre. Ese maravilloso enjambre de conceptos psicoanalíticos, que son fascinantes y que está bien conocerlos, enseñarlos y mantenerlos como un legado, pero, al mismo tiempo, mantener una posición distante acerca de su facticidad.
Y para ti qué es… quiero hacer aquí como el énfasis de que cuando tú haces la crítica a la metapsicología y al dogma metapsicológico, estás hablando como una crítica, no a la metapsicología como herramienta útil, sino más bien a la pretensión de que la metapsicología es una verdad fáctica y que realmente el superyo está allí…
O el inconsciente.
Sí, claro, la idea del iceberg, que lo malo es que se entiende de manera literal.
Como ‘cosas del mundo’.
Como cosas del mundo, sí, tal cual. Pero, ¿qué es lo que queda, quitando la metapsicología, de psicoanalítico en el método psicoanalítico?
Al escribir este trabajo, que se publicó en el marco de la revista Pulsión – por lo que agradezco a los editores – llamado “¿Cómo ayuda el psicoanálisis? Las dos vías de la terapia psicoanalítica” (Herrera, 2023). Tratando de contestar un poco qué es lo propio, más que lo-psicoanalítico-mismo, como si de una esencia se tratase, ¿en qué se parece lo que hacemos aquellos que trabajamos con orientación psicoanalítica? Yo señalaba ahí, por un lado, que son cosas que vienen de Freud. Es decir, creo que esta emoción de hacer consciente lo inconsciente, que esa fórmula tan clásica, tiene algo de eso. Es decir, el asumir que mediante el autoconocimiento, experiencial, vivencial, en el proceso psicoterapéutico, se logra un cambio. Y en ese sentido, tenemos un dispositivo, el encuadre psicoanalítico que facilita eso y donde tenemos una posición de espera, digamos. Por ejemplo, el paciente es el que saca y uno espera y ve qué va pasando, no tenemos un plan de lo que va a ocurrir en la sesión o en el proceso, y sin embargo estamos atentos para encontrar conexiones de las que el paciente no se da cuenta, ayudarlo a integrar aspectos de sí mismo en su representación intersubjetiva. Y, por otro lado, este otro aspecto más relacionado a la interacción y al vínculo terapéutico, que cada vez tengo más la convicción de que es algo que juega un papel muy importante en todo proceso psicoanalítico. Es decir, que mucho tiene que ver con la experiencia misma que tiene el paciente en la interacción con el terapeuta, no en los cálculos que se pueden dar ahí.
Lo que se llama lo relacional.
En general, sí, digamos.
Antes de entrar por ese lado, pensaba en esta pregunta que te hice hace un momento, en el sentido de que se ha intentado debatir y encontrar cuáles son los métodos específicos, lo indispensable para que un proceso sea psicoanalítico y que no sea de otra corriente. Comúnmente se hace alusión a lo que actualmente se llama asociación libre, que tú prefieres traducirlo como ‘ocurrencias libres’. También, por ejemplo, al tema del encuadre o sobre el diván o no el diván, sobre la frecuencia, el tiempo, incluso. Lo más famoso es los lacanianos haciendo su corte en el momento en el que se supone que se percibe que ha surgido el inconsciente. En cuanto a esos elementos, ¿tú consideras que algunos son elementos indispensables como para llamar práctica psicoanalítica o más bien pensarías que son más dispensables?
Tú vienes de la filosofía y allí me ayudó un filósofo para contestar esa pregunta. No es que conozca en profundidad, pero es un aspecto de su pensamiento que aquí he accedido más bien por temas de lingüística cognitiva, que es Wittgenstein. En las Investigaciones filosóficas [1953], cuando habla de los juegos del lenguaje, y él habla de los parecidos de familia. Es decir, que no hay tal cosa como una esencia, como características que tengan que estar. Y creo que esa sería mi respuesta. Digamos, creo que en lo que hacemos, las personas que trabajamos psicoterapéuticamente, en la psicoanalítica, hay parecidos de familia, pero no hay cosas que tengan que estar en todos. Entonces, no me atrevería a decir, que estas cinco son las que tienen que estar para que algo sea psicoanalítico.
Y regresando a esta división que hacías, porque tu respuesta de la pregunta de cómo ayuda el psicoanálisis, es, por un lado, la autoconciencia, el insight…
El autoconocimiento.
El autoconocimiento…
Proporcionado por las interpretaciones del analista, pero también por el propio trato y la propagación. Y por otro lado está lo relacional.
Pensaba yo en que, no sé si es que estarías tú de acuerdo con el hecho de que en ambos casos lo que es transversal, lo que les une, es la búsqueda de la repetición.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por lo que entiendo, bueno, en el caso del autoconocimiento me queda clarísimo. A través de la interpretación se pueden develar patrones.
Ah, ya. Sí. Que se repite la interpretación del mismo contenido en diferentes contextos.
Exacto, ¿no? Porque Freud diría la pulsión de muerte y…
Creo que Freud diría la ‘compulsión a la repetición’ y en el capítulo en el que dice ‘lo que sigue es especulación y que muchas veces va muy lejos, y el lector decidirá’, ahí es que mete la pulsión de muerte.
Y claro, pero en la parte relacional también está el asunto de encontrar la repetición de patrones y por medio de la relación como no hablada, generar rupturas.
Claro. Podría ser, digamos, hay un… Es un punto de encuentro. Hay un analista relacional que me parece interesante, Donnel Stern, no Daniel, sino Donnel, que considera que la transferencia es como una relación rígida, una repetición rígida, una incapacidad de abrirse a nuevas maneras de relación. Y que en el trabajo con el terapeuta, con el analista, eso va cambiando. Ahora, como veíamos ayer en clase, que era un texto de Mitchell, un analista relacional, esto no significa que uno, como psicoanalista, como psicoterapeuta, se exima del trabajo de la comprensión y simplemente deje que las cosas pasen. No. Estamos permanentemente atentos a qué va pasando, ya sea que ocurra en ese momento o después de que ocurra. Entonces, sí hay un trabajo riguroso e implica un gran respeto del encuadre también.
Es que ahí justo es un tema donde puedo relacionar para mí, porque para mí una de las cosas que define la postura analítica es justamente que… tu paciente puede tener el derecho de no estar siendo consciente de lo que está diciendo, pero tú no tienes el derecho a no ser consciente de lo que estás…
¿Se podría agregar una palabra ahí? Diría ‘no tienes el derecho a no intentar’.
De acuerdo. A no intentar comprenderlo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque incluso hasta tu contratransferencia…. Pero claro, tú tienes que ser consciente. Y a veces desde lo relacional me da la impresión de que hay como esta cuestión… simplificando mucho… como muy desde las buenas intenciones y tratar bien al paciente y, sí, quizás en algún momento se exacerbó la rigidez desde quienes se posicionan más en el lado de la interpretación, pero me parece que hay quienes en lo relacional a veces hay un peligro de que se piense que ‘en lo relacional se puede casi todo’.
Yo creo que más que un tema de tratar bien es un tema de autenticidad. Creo que es un tema de autenticidad más que de tratar bien. No es tanto… Creo que ahí hay un prejuicio respecto del psicoanálisis relacional que quizás lamentablemente puede ser también producto de cómo alguna gente ha asumido ese paradigma: como un ‘Todo vale. Y todos nos amamos’. No, no, no es eso. Es fundamentalmente si quieres… Básicamente, en mi caso – luego de haber visto cambios en pacientes y tratando de entender por qué se dieron – es… lo típico sería que en un congreso me presento y digo ‘sí, los cambios se dieron porque en la sesión 36 le interpreté la fantasía de ataques a la madre’… pero a veces me he preguntado ¿realmente qué hice? ¿Qué le dije? Y me pongo a pensar si no es más el efecto silencioso de muchas cosas que se fueron dando a través de las sesiones y que muchas son inducidas por cosas que el propio paciente genera y que luego se llevan.
Intentando ponerme un poco de abogado del diablo, desde este otro lado de la autoconciencia…
… Autoconocimiento. Yo he usado autoconocimiento aquí. Si te pones autoconciencia le da otro matiz. Porque conciencia introduce un fenómeno psicológico. Sí. El autoconocimiento es más menos ambicioso.
Ya... Pero hay un fenómeno que es la conciencia, ¿no? Digamos, estás viviendo tu conciencia ahora que estamos hablando, estás consciente de que estás en este lugar…
Depende de cómo usemos la palabra conciencia. Creo que la palabra conciencia pertenece a otro ámbito teórico, que autoconocimiento, me parece, menos.
Entiendo. Entonces, el asunto del autoconocimiento… me pregunto, jugando a abogado del diablo, pensando en algunas críticas que se plantean, en qué se distinguen las interpretaciones de las sugestiones, ¿es posible una sin la otra?
Bueno, tratamos que no sean sugestiones. Es decir… si bien en el curso hemos dicho que la idea clásica de la interpretación verídica que ‘le chunta’ a la verdad del paciente es cuestionable cuando tomamos a autores como Spence que habla de la verdad narrativa… al final la posibilidad de la influencia de la sugestión no la podemos descartar. En este sentido, se esperará que tengamos un partner que sea capaz de cuestionar lo que estamos le diciendo para evitar eso.
Una última pregunta… el asunto de qué… es que al final nunca sabemos con certeza si el paciente está mejorando… si es que hay algo que realmente esté cambiando en su psique o si más bien… no. Peor aún, incluso asumiendo que sí, no sabemos el porqué.
No pues. Ninguna de las dos las sabemos, pero al menos hagámonos la pregunta. Que sea importante. Esto está ayudando a esta persona… cómo y por qué. El problema es que hay una exigencia a nosotros desde afuera de demostrar eso. Quizá desde la sesión no lo podemos evaluar, pero, aquí en Perú tenemos esta situación particular de que la psicoterapia es un privilegio de sectores medios y altos…
Totalmente
En otros países, donde la psicoterapia está más socializada, son entidades públicas o seguros las que financian la psicoterapia. Allí sí se nos obliga, se nos exige una evidencia de que lo que estamos haciendo vale la pena de que se financie. Eso nos coloca en un desafío muy fuerte. Allí es donde creo que la investigación en psicoterapia es importante. En ese sentido – voy a decirlo – tengo fe en que lo que hacemos ayuda y que si se hace una investigación en psicoterapia adecuada se puede demostrar que sí.
Referencias bibliográficas:
Herrera, Marcos (2014) “Ficciones epistémicas o utensilios hermenéuticos: acerca del estatus de los conceptos psicoanalíticos”. En Bettocchi, Bárbara & Raúl Fatule Una visión binocular. Primera edición. Fondo Editorial PUCP: Lima, Perú.
Herrera, Marcos (2023) ¿Cómo ayuda el psicoanálisis? Las dos vías de la terapia psicoanalítica. Pulsión. (1), 4-13.





 Probablemente la vida en grupo sea una experiencia que contribuye a organizar nuestras vidas en medio del caos. ¿Cuándo está presente la pulsión de vida? Cuando nos juntamos con otros a vivir distintas experiencias: cantando, conversando, asistiendo a encuentros con gente amiga o a tomar un café con aquellos que dejamos de ver en algún momento. Cuando alguien comparte en alguna red social un momento triste o una pérdida y encuentra compañía en las respuestas sostenedoras de los demás. Cuando nos vamos dando cuenta lo que implica vivir con otros. Cuando ciudadanos indignados se organizan para exponer sus reclamos frente a la ausencia de condiciones básicas de vida como seguridad, equidad y presencia del estado. Cuando se instauran sistemas solidarios en una realidad en donde lo colectivo se vuelve imprescindible para la autoconservación. Cuando las redes de apoyo vecinales cubren las necesidades más urgentes e inmediatas como es el caso de las ollas comunes. ¿No es acaso esto una forma de amor colectivo?
Probablemente la vida en grupo sea una experiencia que contribuye a organizar nuestras vidas en medio del caos. ¿Cuándo está presente la pulsión de vida? Cuando nos juntamos con otros a vivir distintas experiencias: cantando, conversando, asistiendo a encuentros con gente amiga o a tomar un café con aquellos que dejamos de ver en algún momento. Cuando alguien comparte en alguna red social un momento triste o una pérdida y encuentra compañía en las respuestas sostenedoras de los demás. Cuando nos vamos dando cuenta lo que implica vivir con otros. Cuando ciudadanos indignados se organizan para exponer sus reclamos frente a la ausencia de condiciones básicas de vida como seguridad, equidad y presencia del estado. Cuando se instauran sistemas solidarios en una realidad en donde lo colectivo se vuelve imprescindible para la autoconservación. Cuando las redes de apoyo vecinales cubren las necesidades más urgentes e inmediatas como es el caso de las ollas comunes. ¿No es acaso esto una forma de amor colectivo?