Más de 40 años al servicio de la salud mental
Más de 40 años al servicio de la salud mental
Entrevista realizada por Giancarlo Portugal Velasco*
“Los patrones relacionales que se han instalado desde siempre no son otra cosa que los modos de gozar de cada sujeto”
Yovana Pérez es psicoanalista asociada de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano-Lima, y en esta oportunidad nos concede una entrevista para hablar sobre Jacques Lacan. Actualmente, ella dirige un espacio de lectura del Seminario 8: La transferencia. En esta segunda parte del diálogo que les presentamos (primera parte: https://acortar.link/Gy1Awb), Yovana nos aproxima a algunos de los conceptos básicos de Lacan como el goce, el inicio y término del proceso de análisis, y los fundamentos del psicoanálisis. Asimismo, termina comentando su lectura de lo que actualmente se postula como un psicoanálisis sin pulsión.
Otro concepto que también sale como muy a la conversación cuando se habla de Lacan es el famoso concepto del goce ¿Qué es y por qué es un aporte de Lacan?
El goce es la satisfacción de la pulsión. La pulsión siempre se satisface y la pulsión, en última instancia, siempre es pulsión de muerte, pero cuando Lacan habla del goce habla de la satisfacción pulsional que es siempre paradójica. Es siempre paradójica porque comporta un padecimiento, comporta una división, comporta una queja, pero es, básicamente, la satisfacción pulsional. Es algo que no se detiene, es algo que se repite, es algo que no cesa. Entonces es como el sufrimiento que genera la satisfacción pulsional. Hay sufrimiento, pero hay una pulsión que se satisface. Hay satisfacción en el sufrimiento, que es un concepto muy freudiano también. Hay satisfacción en el síntoma, que es aquello que nos hace sufrir. Desde lo coloquial, digamos, el goce es la satisfacción pulsional, esa satisfacción que nos excede.
Entiendo que el goce es como lo que está más cercano al cuerpo, a lo no simbolizado.
El goce siempre es en el cuerpo. La pulsión es algo que habita un cuerpo. El goce no está en lo simbólico. Al goce se le indica, al goce se apunta, se alude, pero el goce no es algo que necesite pasar por una interpretación. El goce, porque cuando hablamos de pulsión, hablamos de cuerpo, hablamos de orificios, hablamos de zonas erógenas, de fijaciones. El goce es eso.Y es la pulsión, digamos, que en su trayecto, en su trayecto que va buscando, en su trayecto de búsqueda hacia el objeto, se satisface siempre.
Y este desarrollo sobre el goce, ¿en qué etapa de Lacan se encuentra? ¿En el Lacan temprano, en el medio, en el último?
En todos los ‘lacanes’ hay una concepción del goce, solo que va cambiando. Como te decía, en algún momento, en un primerísimo Lacan, el goce estaba en lo imaginario, en la inercia de lo imaginario. Digamos, por ejemplo, la transferencia en esa época pertenecía a la dimensión del imaginario y era situado como un obstáculo, porque la intención del analista era la simbolización, pero aquello que le hace obstáculo a la simbolización es la identificación imaginaria. Entonces, Lacan colocaba el goce ahí en un primer momento. En un segundo momento colocó el goce, bueno, la significantización del goce que sería el segundo momento de la enseñanza del Lacan sobre el goce. El goce estaba más equiparado al deseo, el goce estaba más equiparado a la pulsión, pero esto siempre tenía o podría tener una traducción simbólica. Esto siempre podía ser tocado por el significante. Después, Lacan empieza a hablar del goce como la cosa, Seminario 7, Das Ding, como aquello que está más allá del lenguaje y a lo que no se accede nunca. La cosa, ese objeto perdido, ese goce masivo, ese goce que nos horroriza. Entonces, después lo vuelve a atraer a una especie de conjunción cuando habla del goce localizado en el objeto a. Después habla del goce en el mismo lenguaje. Termina diciendo que el lenguaje es una forma de goce. O sea, él habla mucho del goce, lo dice de muchas maneras. En algún momento llega a decir que el lenguaje ya es un aparato de goce. La langue, ese concepto que se introduce en el Seminario 20, es una dimensión de la lengua que no está hecha para comunicarse, que está hecha para gozar. Entonces, el lenguaje es un aparato de goce. Entonces, el concepto de goce siempre ha estado presente, pero ha variado muchísimo o han coexistido una forma de verlo con otra, pero primero podría estar en el imaginario, después podría estar más pegado a lo simbólico, después disyunto, completamente fuera del sentido. Plantea siempre conjunciones y disyunciones. A veces el goce está en conjunción con el lenguaje, a veces está en absoluta disyunción. Termina diciendo que, bueno, su paradigma final, en el ‘no hay relación’, ‘no hay relación sexual’, no hay relación entre el sentido y el goce, no hay relación entre significante y significado, el goce es lo que está completamente por fuera. Es bastante complicado, pero lo que quiero decir es que hay diferentes maneras de abordarlo; según él fue trabajando, lo fue situando de una u otra manera.
Siendo tanta la variedad interna de la obra lacaniana, ¿es posible hablar de un sistema lacaniano o hay diferentes sistemas lacanianos? Creo que puedo parafrasear mi planteamiento preguntando si existe una pregunta transversal a toda la obra lacaniana.
Yo creo se puede hablar de la pregunta lacaniana por lo real, por eso que está más allá del lenguaje ¿cómo situarlo? ¿cómo matematizarlo? En un primer momento, o en muchos momentos, quizás en algunos más que otros, había una intención más cientificista: llegar al matema, llegar a la lógica. Al final dice que no hay matema posible sobre lo real porque no hay relación sexual. Probablemente yo respondería a esa pregunta diciendo que lo que podría transversalizar la obra de Lacan es esta pregunta.
Otro concepto que mencionaste es el objeto a ¿Qué sería este ‘objeto’?
El objeto a también ha tenido varias transformaciones. El objeto a, vamos a ponerlo así de una forma muy sencilla, podríamos decir de alguna manera que el objeto a son las fijaciones freudianas. Freud hablaba del concepto fijación (fijación oral, fijación anal), podríamos ver el objeto a desde ahí. El objeto a – te había explicado hace un ratito que, cuando el sujeto constituye su fantasma, recorta un objeto, un objeto del cuerpo, ante la falta de objeto, ante la castración del otro, ante la pérdida del otro, ante este goce perdido – emerge como un goce posible de ser recuperado. Por eso se le llama un plus de gozar, un plus de goce. Ante este goce que se pierde – porque emerge ante este vacío de la estructura – a ese vacío llega un objeto a, que es una elaboración del sujeto sobre su propio modo de gozar: yo gozo oralmente, yo gozo analmente, me marcó la mirada, me marcó la voz, etc. Es ese objeto causa del deseo, que se constituye ante esta pérdida ante la cual nos confrontamos.
Y que nunca se puede satisfacer, ¿verdad? Entiendo yo que es algo a lo que se apunta pero a lo que nunca se llega.
El objeto a se puede indicar en un análisis: cuando en el análisis hay una sinfonía de objetos que parecen todos, la relación con la mirada, la relación con la voz, la relación con lo oral, etc. Digamos, no se trata de llegar al objeto, se trata de ir un poco más allá, a ver si es que lo puedo decir bien, se trata de ir un poco a ese real que está más allá del objeto. Porque finalmente Lacan terminó diciendo que el objeto era semblante del real, que el objeto no era lo real. En el seminario 20, Lacan dice eso, o sea, aparentemente, en algún momento, el objeto captura algo de lo real, algo del goce. Y sí, efectivamente algo del goce hay, semblante de real. Entonces, no se trata tampoco de circunscribir un objeto, de revelarlo, de indicarlo, hay que ir un poco más allá, a ese puro acontecimiento del cuerpo, digámoslo así. Entonces, la pregunta era, si al objeto nunca se puede llegar… el objeto es una elaboración, es una elaboración que está en el fantasma. Cuando el fantasma, digamos, se deconstruye, o cuando el fantasma se revela, o cuando el fantasma se tambalea – da igual cuál sea el verbo – claro que hay algo del objeto que entra, que adquiere una cierta relevancia, y claro que hay algo del objeto que también sufre una suerte de impacto por la operación analítica, esto sí, hay algo que sí se presenta del objeto, pero el fin del análisis no se trata de llegar al objeto, se trata de ir a esa satisfacción pura, sin parar.
Entrando a la parte clínica, tú mencionabas que en la teoría lacaniana hay como una claridad de cómo empezar un análisis y cómo termina, eso me pareció interesantísimo.
Sí, el cómo se ingresa está de manera muy bien situada, que a la larga eso siempre está sancionado por el analista, es el analista quien dice esto es una entrada en análisis, que tiene que ver primero con que haya un efecto sujeto. El sujeto se tiene que dividir y tiene que asumir, o tiene que percatarse, o tiene que ubicarse en la posición de la histeria, o sea, hay algo que me determina, hay algo que me interpela, hay algo que me hace preguntar, hay algo que está más allá de mí y que se atraviesa en las miras de mi yo, y eso tiene que ponerse en la transferencia, digamos, esa relación con la pregunta. Esa relación con el síntoma, esa sintomatización tiene que ponerse en la transferencia, el analista tiene que entrar en la escena del sujeto. Entonces, digamos, hay otras cuestiones más, obviamente, pero una entrada en análisis se produce cuando algo de esta operación de división subjetiva en transferencia ocurre y hay una primera sesión de ceder de goce, o sea, el sujeto cede algo en su goce en nombre del análisis, o cede algo en su goce, como en cualquier movimiento. Este síntoma se lleva a la transparencia.
¿Y cómo se termina el análisis?
Hay varias teorías del fin del análisis en Lacan. Te voy a hablar de la primera y de la última. Recordemos que el fantasma es la inercia fundamental del sujeto, impronunciable. Por ejemplo, en el texto Pegan a un niño, el paciente de Freud – que era su hija – dice ‘no sé más’. Así, contruye una ficción. Se puede hablar de un desanudamiento entre fantasma y goce, eso es el atravesamiento del fantasma. Así se le nombra de una manera mítica, llevarlo a un último axioma que arriba a ese significante Uno que es organizador. Allí se obtiene un saber del sujeto sobre la forma que él eligió para responder a la castración del Otro. Entonces, se le quita investidura y el objeto a cae. De esta manera, se devela la castración del Otro y la propia castración, porque ‘el otro no está completo y yo tampoco’. Este es un nivel muy avanzado del análisis, donde ya no se cuenta con el fantasma, con este guión, un momento muy doloroso; es un momento donde el sujeto tambalea porque no hay un guión que no sea ficticio. Sin embargo, lo real que hay en el fantasma no es equivalente a todo lo real. Aquí pasamos a la última versión que es la identificación al síntoma (de 1976), aquí entra el pase. En este momento, ya lo central no es cómo se atravesó el fantasma, sino cómo el sujeto cambió en relación a ese real fijo, esa fijación freudiana, eso que no cambia nunca, su modo particular de gozar. El sujeto está más allá del objeto a, un goce opaco, un goce que no estaba condensado en el objeto a. Este goce no está atrapado en la burbuja del objeto a, no está en el fantasma, está deslocalizado, es un exceso, un ‘más’ de goce. Allí Lacan inventa el concepto del sinthome – una extensión conceptual del fantasma -, es ese sinthoma que es el fondo libidinal, esa economía libidinal que está siempre debajo todas las formaciones del inconsciente, en el cuerpo. Entonces, el inconsciente reconstruye una historia, luego viene una reducción del inconsciente, del síntoma, y encontramos una emergencia, porque el fantasma siempre tiene un goce impregnado de sentido, pero después, se encuentra un goce que está completamente fuera del sentido. Desde esta perspectiva última, es una ganancia de saber ligada a ese goce, no a ese objeto que fuimos para el Otro, sino a ese goce opaco que no está atrapado por ningún significando. Esto es una identificación al síntoma: no se atraviesa, a diferencia del fantasma, es el síntoma fundamental con el que tenemos que vivir, con el que tenemos que saber hacer con ese síntoma. En este caso hay una investidura: ‘yo soy como yo gozo’, ‘mi modo de gozar irreductible’ sería la forma singular de estar en el mundo. Puede decirse que, la única verdad se halla en el cuerpo, en la marca que la lengua dejó en el cuerpo como síntoma fundamental y este saber genera satisfacción. Miller dice ‘uno está más confortable en su miseria’.
Otra cosa que es bien llamativa en la clínica lacaniana es el asunto de que las sesiones no tienen un tiempo determinado ¿Cuál es el motivo de esto?
La sesión corta es… lo voy a explicar desde cómo lo explica Miller: la experiencia de lo real, es una forma de perturbar la defensa, de perturbar la resistencia. O sea, la dimensión simbólica del tiempo, ese tiempo que se cuenta, puede ser una dimensión que juegue a favor de la resistencia, que juegue a favor o de no decir nada o decirlo todo los dos últimos minutos, o el hablar, hablar, hablar para no decir nada. Entonces la sesión corta es una maniobra que va contra eso. Y, digamos, poner unos puntos suspensivos. El sujeto dice algo, se corta la sesión, se ponen los puntos suspensivos como para ver qué se produce, qué se produce a partir de ese corte. Pero para decirlo de manera sencilla, es una manera de perturbar la resistencia, que la resistencia no se esconda detrás del tiempo simbólico, o de lo simbólico del tiempo, es introducir la dimensión real del tiempo, digamoslo así, aquello que puede aparecer en cualquier momento, aquello del orden de lo inesperado, aquello del orden que te estremece y que te sorprende.
Tengo entendido que Lacan dice algo así como ‘el analista se autoriza a sí mismo’. En ese sentido, por ejemplo, hay esta idea de que el análisis de un psicoanalista no tiene por qué ser diferente al análisis de una persona que no quiera ser psicoanalista, que tiene que ser exactamente el mismo, que el análisis didáctico no existiría. Así, no hay nadie que te autorice a poner tu diván o a no poner el diván, sino que es algo que el propio formando decide. ¿Esto es así? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica?
Yo creo que tiene que ver con el hecho de que finalmente no eres analista porque te dan un cartón. No eres analista porque estuviste 5 años analizándote tantas veces por semana. No eres analista porque perteneces a una sociedad y tienes un reconocimiento. Ese no es el analista. El analista se autoriza a sí mismo. No es que yo tampoco diga ‘mañana me voy a autorizar a ser analista y voy a poner mi diván’. Es algo que tiene que ver con un deseo, con el deseo de analizar. Y bueno, fundamentalmente, el recorrido de un análisis, cuando se lleva a término hasta el final, produce un analista. Una cierta relación diferente con el análisis. Es una decisión en soledad, en la soledad de tu deseo. No es una nominación que venga desde el Otro. Claro, hay nominaciones en la escuela, hay diferentes analistas miembros de la escuela, pero eso es otra cosa. Es una nominación que emerge desde tu propio deseo, no tanto desde una designación externa.
Y finalmente, para ya ir cerrando, Yovana, no sé si tú has tenido contacto o has sabido que existe un psicoanálisis relacional que, en algunas versiones (como la newyorkina) descarta conceptos como la pulsión o incluso la transferencia. Incluso algunos dicen que, bueno, es innecesaria una metapsicología ¿Tú crees que hay psicoanálisis más allá de la pulsión, por ejemplo? ¿El psicoanálisis puede prescindir de este tipo de elementos o eso ya deja de ser psicoanálisis?
El psicoanálisis no existe sin transferencia. No se puede concebir un trayecto analítico que a veces dura 10, 15 años y no está sostenido por la transferencia. La transferencia, primero, como suposición de saber. Se le supone un saber analista que en realidad es, digamos, una ilusión porque es el inconsciente el que sabe. Pero bueno, eso se le transfiere al analista y no se puede concebir un psicoanálisis si no hablamos de pulsión porque el psicoanálisis transcurre en un cuerpo. Entonces, los patrones de conducta, los patrones relacionales que se han instalado desde siempre no son otra cosa que los modos de gozar de cada sujeto. No es otra cosa que eso. Los modos de gozar de cada sujeto, cómo cada sujeto goza haciéndose excluir, haciéndose golpear o golpeando. Son modos de gozar donde está implicada la pulsión y donde está implicado el objeto, obviamente. Y la transferencia va a aparecer, lo quieras o no lo quieras, se va a presentar. Porque es parte del dispositivo. El inconsciente se dirige a un Otro, es un mensaje para el Otro. Es decir, es parte del dispositivo y las apariciones de las transferencias en las relaciones terapéuticas pueden ser muy perturbadoras y pueden ser muy complicadas. Cuando no se tiene en cuenta la noción de la transferencia, ocurren pasajes al acto. Yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido en esta vertiente, de verdad no sé ni cómo operan, pero documentación acerca de cómo la transferencia emerge, te guste o no, hay de sobra: está Jung, por ejemplo, cómo se perdía en la transferencia. Es inconcebible. Entonces, los patrones relacionales, o sea, estos esquemas, estas repeticiones conductuales son nuestros modos de gozar ¿Y cómo vas a ver eso sin un cuerpo? No sé ¿Y cómo no va a estar implicado el cuerpo? Un análisis que no toque al cuerpo es un análisis que no funciona, te tiene que tocar el cuerpo, tiene que producir algo en el cuerpo. La gente se desarma, la gente hace síntomas, nuevos síntomas. Y bueno, la transferencia es un fenómeno que nadie se lo inventó; no se lo inventó Freud, se le presentó. Y antes de Freud se le había presentado a Breuer, lo que vimos en el Seminario 8 con esta chica, Anna O., con un embarazo histérico. O sea, Breuer ni sabía que eso existía, ni lo negaba, ni lo aceptaba, pero se presenta, se presenta también con el médico, se presenta. Entonces, bueno no es psicoanálisis, definitivamente, si prescinde de los conceptos fundamentales y los cuatro conceptos fundamentales del análisis – decía Lacan – son el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición.
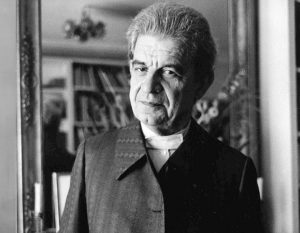
* Formando del CPPL, promoción 39
© CPPL 2023 Todos los derechos reservados
Desarrollado por AmikGroup